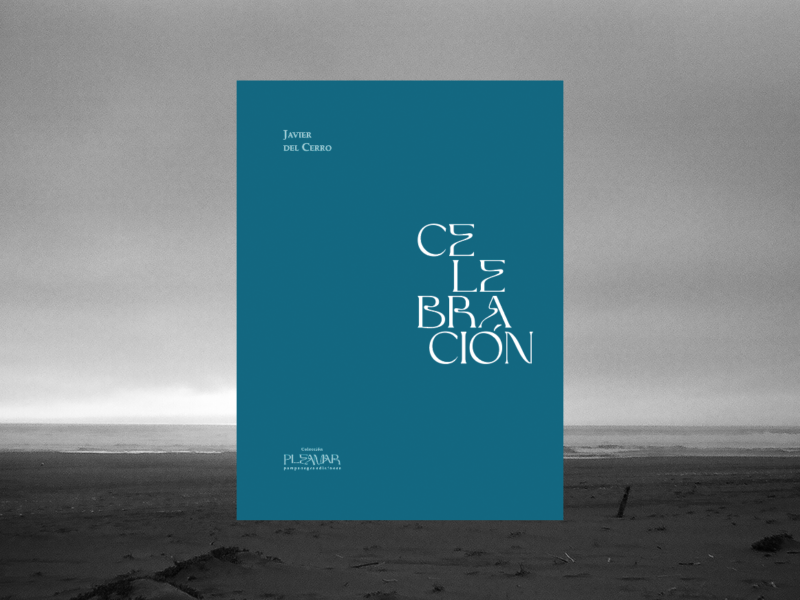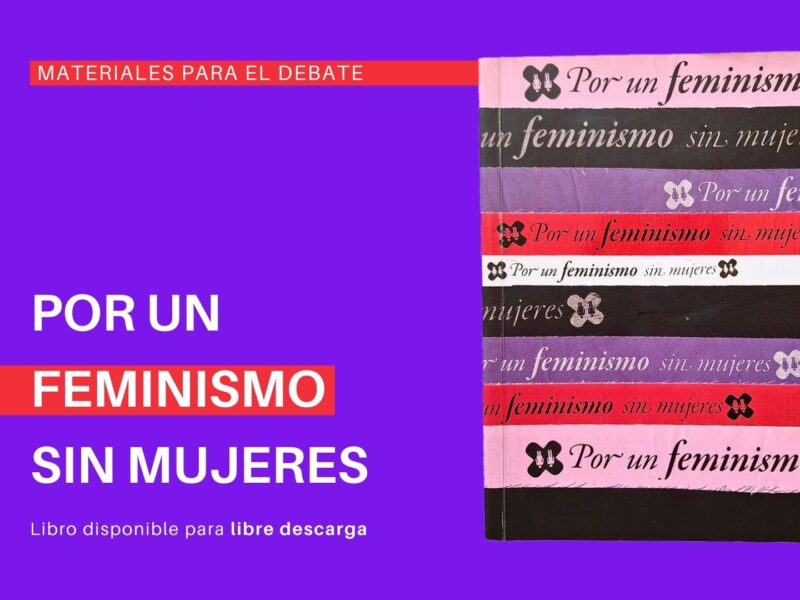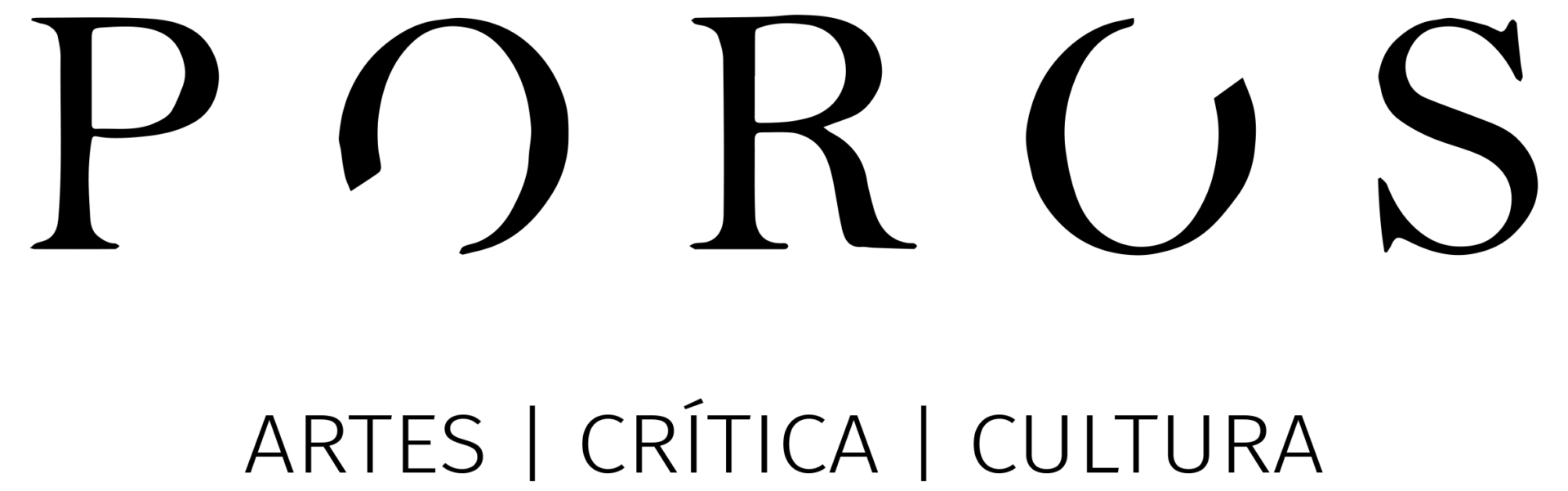El pasado miércoles 15 de octubre, a pocos días de su estreno, Claudia Avendaño e Isabel Vanzi conversaron con la directora del Largometraje “Yo no canto por cantar”, Ana L’Homme. El documental, con su delicadeza cinematográfica y, al son de cuerdas singularmente afinadas, nos invita a conocer el campo chileno y mujeres que lo cantan. Se trata de cantoras campesinas que, con sus bocas, que son también las bocas de sus guitarras, han arribado a sus huertas y alfombras verdes, tras profundos naufragios subjetivos.

Puedes ver el trailer del documental aquí: https://www.youtube.com/watch?v=9GHTff8wxPo&t=1s
Isabel: Estamos aquí con Ana L’Homme. Es un honor que nos esté acompañando en esta entrevista que realizamos junto a Claudia Avendaño. Yo soy Isabel Vanzi. Para Revista Poros, que es una revista de arte, cultura, estética.
Trabajamos con distintos productos culturales. En esta ocasión nos encontramos a hablar de cine, de un documental, pero también trabajamos ensayos, poesía, literatura, tanto en la revista física como en su versión web.
Así que estamos muy contentas de reunirnos hoy con Ana. Ana es la directora del documental “Yo no canto por cantar”. Es un largometraje que sigue la vida de Mauricia Saavedra, una cantora lesbiana de la zona central que ha impulsado el canto popular para que sea considerado Patrimonio Inmaterial de Chile.
La directora acompaña a Mauricia a conocer las vidas de otras cantoras campesinas de la zona y hace un recorrido también por las particularidades del canto de cada una de estas mujeres. El documental está escrito y dirigido por Ana Lomb, quien además produce a través de su compañía León Alado junto a Eduardo Fuenzalida y la coproducción de Canal Cultura, que es de Colombia. Y la película está siendo exhibida hace poco en realidad, en salas independientes de Arica a Punta Arenas a partir del 2 de octubre, o sea, hace pocas semanas.
Y esto gracias al programa Miradoc Estrenos. El documental fue premiado como Mejor Documental Nacional en el Festival Internacional de Cine y Documental In-Edit 2024. Y eso para contextualizar el documental del cual vamos a estar hablando hoy.
Ana, para iniciar, tú trabajaste anteriormente en el 2019 junto a Mauricia en el cortometraje documental “Entre la Tierra y el Canto”, que es un registro enfocado exclusivamente en la vida de la cantautora, de Mauricia, y queríamos preguntarte un poco por tu interés por este tema, por el canto campesino, y qué fue lo novedoso para ti de trabajar en este documental que acaba de estrenarse. Si tú nos pudieras contar un poco eso.
Ana: Bueno, primero agradecerles Claudia y Isabel por este espacio, por esta entrevista. Y bueno, vamos al tema. Mira, yo empecé a estudiar cine tardíamente, o sea, yo vengo de otras profesiones, y en el 2016 yo estaba haciendo, en el 2017, estaba haciendo mi tesis de magíster en cine documental. El coordinador era Agüero, que es un maestro. En realidad más que un maestro… nosotros salíamos todos impiradísimos del taller, y es como que todos sentíamos que podíamos hacer cine. Y tiene esa capacidad de enamorarte, como si pudieras hacer algo. Y eso me impulsó mucho a tomármelo en serio y tratar de hacer películas de verdad.
Yo estaba haciendo un casting, o sea, estaba buscando mujeres que… Me interesaba el tema de cómo te recuperas de un naufragio profundo, enorme. Cómo hacen las mujeres para seguir viviendo después de haber sido violadas, o después de cualquier trauma, de que se te murió un hijo, de que se te murió un marido joven, como un trauma heavy. Esa era mi búsqueda. Y bueno, entrevisté a varias mujeres y claro, me quedé con la Mauricia. Entonces, no es que llegué por el interés al canto campesino, sino que yo tenía mi propio… yo estaba buscando algo, que además se ve un poco a lo largo del largo. Cómo me encontré con ella, también es importante esa historia, que yo compartía con la pareja de Mauricia, que se llamaba Paola Parra, yo compartía con ella un proyecto que era revolucionario, digamos. O sea, de transformaciones sociales, profundas, también de cambios internos, o sea, de cuestionarse uno. Porque ya bastaba con estos ejemplos de gente que llega al poder, llega con un mate súper prehistórico y en realidad termina haciendo lo mismo que criticaban. Entonces, como que veíamos que los cambios tenían que venir aparejados con un cambio profundo adentro de uno. Y además, lo que me gustaba mucho en Mauricia es que había permeado muchos elementos de esta espiritualidad no violenta que compartíamos con Paola. Entonces, como que, en realidad, el lenguaje común no era tanto mi conocimiento musical, sino que estos códigos que compartíamos, en realidad, tres mujeres. Tres mujeres, dos que eran parejas, y yo que había tenido 20 años al lado de Paola. Ella participaba de un parque que se llama Parque Estudio y Reflexión el Remanso, que está en Curicó. Yo iba mucho allá y, bueno, ahí conocí a Mauricia. Y, por lo tanto, hice un retrato de porque, obviamente, la biografía de ella es muy accidentada y en el 2017 se murió Paola Parra.
Entonces, además, la encontré justamente en ese momento súper frágil. Agüero dice que cuando uno hace un documental es como un observador, casi a veces como un voyeur, como que se mete en temas que en realidad no siempre te puedes meter, de hecho. Entonces, la acompañé en parte con esta curiosidad y ganas de ayudarle, por supuesto, a sobrepasar el duelo.
Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, tres años después, cuatro años después, Mauricia me abre este mundo de las cantoras. Y ella es una persona que genera mucha confianza. Entonces, de repente, me vi inmersa en este mundo de cantoras.
Y, bueno, yo seguía con mi idea de documentales. De repente, me dije, en realidad, estoy en una situación que no sé si otras personas la pueden tener, que es vivir el campo desde adentro, no teniendo nada que ver con el campo. O sea, yo soy una ciudadana del mundo, ¿no? Pero sí tenía un vínculo particular que es que, en mi imaginario, como que estaba entrando en el mundo de la Violeta Parra.
Cuando ya ella me abre el mundo del campo campesino y nos metemos en los rulos, en los cerros y en lugares en que, en realidad, obviamente que no llegan los folcloristas o la gente que quiere indagar sobre eso. Es como que no solamente estaba entrando en el mundo de la Violeta, sino que, además, estábamos recopilando canciones como la Violeta, que igual tenía como una cosa entre mítica, no sé, y sorpresiva también. Porque para mí la Violeta, lo que hizo la Violeta como que había terminado con todo ese mundo. Era como ella había sacado los vestigios últimos de ese mundo. Y, de repente, te encuentras con un mundo que estaba, pero absolutamente vivo. Y era como, ya… y yo estoy acá metida adentro. Bueno, esto es un documental.
Claudia: Oye, Ana, encuentro muy lindo cómo vas tejiendo la historia y que no fue algo que estaba… el tema de las cantoras no es un tema que estaba, no sé, no está en tu historia desde chica, sino que más bien Mauricio te lo abre. Que es algo que también tocas en el documental, no es el tema de la transmisión. Cómo hay un mundo que está… que apertura la entrada a otras mujeres. Que esto siga vivo y que se siga transmitiendo. Y a mí me pareció muy lindo cómo termina el documental. Termina con una frase de, “mi fuerza está en el contacto con la propia fragilidad”. Que eso sí es algo que tú estabas investigando desde un inicio. Estas mujeres que sufren, que pasan por momentos muy traumáticos, muy difíciles y a todo eso se les hace un tratamiento. Entonces, cómo el canto ahí también sirve como un tratamiento a ese dolor y no es sin compartirlo. Entonces, preguntarte cómo fue insertarte en este mundo en donde hay una reconciliación con la vida, pero desde el sufrimiento también y desde la transmisión con otras mujeres.
Ana: Bueno, digamos la respuesta típica sería decir, bueno, el arte y el canto te lleva a esos espacios en que te puedes liberar de cosas. Pero, si bien es verdad, el arte te lleva a esos espacios, a mí me gusta hablar que es un espacio que no solamente es propio de un artista o de una cantora o de alguien que trabaja en la estética, ya que estamos en Poros, sino que es un espacio interno. Y si es un espacio interno, es un espacio que está en todos nosotros. Y por lo tanto, cualquiera puede acceder a ese espacio si lo empieza a buscar. Porque el lío de dejar ese espacio de inspiración a los artistas es como que uno queda excluido. O sea, ¿y yo qué hago? Que no soy artista, que no soy cantora, que no soy… Y en realidad ese espacio es interno. Y es un espacio que no es cotidiano, es un espacio que está fuera de lo cotidiano. Tienes que entrar en ese espacio. Y bueno, mi experiencia es cuando entras en ese espacio, primero entras en general por la fragilidad, no entras desde la soberbia. Es como que tu ego tiene que estar un poco más… tiene que estar chiquitito. Porque esta otra cosa no tiene que ver con los grandes egos, con la imagen de sí, con el prestigio, con… a ver cómo me van a mirar. Esos son espacios muy externos. Y este es como más quedo, más calladito. Y hay que entrar más calladito. Y al entrar en contacto con esa fuerza interna que está en ese espacio y que está detrás del dolor. Uno muchas veces se queda en el dolor, y se queda pegado en el dolor y se puede quedar 40 años pegado en ese dolor. Y bueno, un poco la Doralisa, ¿no? Es el personaje en el documental. ¿Usted se quiere reconciliar? No. ¿Cómo me voy a reconciliar con mi padre que me violó? Y dale que dale. Y en realidad termina envenenándote con algo que te pasó a los 10 años por no haber hecho una reconciliación dentro de ti. Y cuando logras dar con ese espacio, con esa reconciliación más profunda, te encuentras con una enorme fuerza que es capaz de cambiar tu vida. Y esa fuerza tienes ganas de transmitirla.
O sea, si yo accedí, ¿cómo no voy a ayudar a otras, eventualmente a otros también, no solamente el género femenino, a liberarse de los condicionamientos que te produce tu propia biografía y tu propio accidente? No sé si se entiende.
Isabel: Sí, me hiciste pensar en una figura que me pareció muy interesante en el documental… si no me equivoco, es algo que a lo que se refiere justamente Mauricia, cuando habla de su rol, esa línea muy fina entre artista y cantora campesina. O sea, cómo ella pensaba su tarea como un ir a despertar a esas cantoras dormidas, que había algo dormido que era su trabajo, bueno, ir a sacudir. Eso me parece muy precioso.
Ana: Bueno, un poco tiene, o sea, ahora que lo estamos conversando en este contexto, también tiene como un doble sentido, porque es verdad que las cantoras en esta sociedad hiper machista, o sea, es como es una sociedad del siglo XIX, hiper machista, el hombre lo es todo, además tiene una jerarquía, el patrón, ta, ta, ta. Pero en este tipo de sociedad… Claro, la mujer tiene que dedicarse a los hijos, que en general son varios, y cuelga la guitarra y ya está. Pero desde otra mirada, podrías decir, despertar a la cantora dormida es como despertar esa sensibilidad, despertar ese espacio. O sea, no solamente es como literal, físicamente, que las cantoras dejan la guitarra, sino que también es cómo encontrar en el otro ese espacio desde donde él puede crecer y empezar a tener confianza en sí mismo y liberarse, encontrar un espacio de liberación. O sea, es interesante porque es a la vez poético.
Y eso fue fascinante, además, tú me decías, ¿qué descubriste en este mundo de las cantoras? O sea, yo tarareaba como cualquiera, o sea, por lo menos hace años atrás, el canto campesino igual estaba como más… uno convivía más con canto de cantora, pero uno los tarareaba, como que nunca se fijaba mucho en las letras. Cuando ibas a una fiesta de un tío en el campo, uno no se fijaba en las letras. Y lo que sí me pasó acá, no sé si por escuchar el relato, pero que después cada palabra en el canto como que me llegaba muy hondo. Y bueno, eso fue parte del descubrimiento, ¿no? Cachar que vas dando sentido a esas cosas que surgen desde ese espacio, y ese sentido se transmite. Y de repente me pregunté… porque en los foros han salido preguntas muy muy interesantes, y me pregunté si acaso parte de eso no se transmite en el documental. Como ese sentido, ese sentir de las cantoras y ese sentido que tú recuperas cuando, bueno, cuando sobrepasas cosas muy dolorosas, muy complicadas.
Claudia: Oye Ana, y a propósito de que hablas de la transmisión, que es algo que se repite harto en lo que nos vas conversando y también está en el documental. Porque claro, tú dices, bueno yo no vengo del mundo de las cantoras, este mundo se me abrió, más bien venía con toda una formación desde el documental, desde el cine. ¿Cómo fue armar ese imaginario en este documental, ese lenguaje cinematográfico inserto para ir a captar algo de la voz de estas cantoras, tanto en su canto como en su historia? Porque fuiste ahí recolectando los testimonios de cada cantora en compañía con Mauricia. ¿Cómo fue captar eso cinematográficamente? Con la mirada de la cámara, ¿cómo fuiste armando ese lenguaje?
Ana: Bueno, estoy tocando un talón de Aquiles, pero lo voy a transparentar. Me hicieron una crítica recientemente en que me dicen, en realidad hay muchas formas observacionales en este documental, hay tantas que al final no se puede clasificar, entonces… lo que parecería una crítica al final lo veo interesante. Pero el fondo de esa historia es que yo estaba aprendiendo, entonces claro, las primeras tomas que yo hago son súper, son busto hablante, cachai era como… y después fuimos aprendiendo y además bueno, iba haciendo junta con gente del magíster que eran buenas camarógrafos, el Pato Alfaro era ayudante de taller de Agüero, así que tenía harta cámara en el cuerpo y además ahora es director y hace series, qué sé yo. Entonces fuimos, o sea, yo fui aprendiendo a lo largo de tres años, aprendí del busto hablante a hacer otra cosa, lo que tú ves en la Doralisa, con el humo, con esto, con lo otro. Entonces es muy ecléctico, es muy distinto por mi propio aprendizaje y era como absurdo volver para atrás y tratar de volver a filmar a las cantoras anteriores, tratando de ponerle el aprendizaje porque ya no iba a ser tan espontáneo. Entonces dije bueno, mejor dejo lo que hay y bueno, se transparenta de que en realidad fui aprendiendo nomás, pero lo que yo sí sentía es que mi ventaja era que yo tenía buena llegada, o sea, que no es lenguaje cinematográfico, es como entrar bien, o sea, detrás de la Mauricia yo también me iba ganando la confianza de ella, entonces me apoyé en eso, como cuando uno tiene que apoyarse en una virtud, ya ok, en el lenguaje cinematográfico no es mi fuerte, tengo que rodearme de gente que sabe más que yo, de repente los dejo tomar decisiones que me explican, con las cuales estoy de acuerdo, pero que yo no hubiera podido ver, digamos.
Entonces me rodeo de gente que sabe más, pero yo sé que mi fuerte es entrar, entrar, hacerme aceptar, ganar… entonces armábamos, como estábamos entrando en un espacio muy íntimo, bueno, uno sintoniza con eso, digamos, uno sintoniza con el tipo de relación que quiera armar con el otro, o sea, si yo quiero armar una relación súper formal con ustedes, ok, o sea, me puedo poner así, más a la defensiva, voy a emplear otro tipo de lenguaje, uno aprende a entrar en otra forma, y bueno, fue un aprendizaje también, entrar en el mundo de las cantoras, en su intimidad, en la cocina, y que te cuenten lo que te contaron. Lo mismo la Mauricia, o sea, no es que la Mauricia me haya contado la primera vez que la violaron a los 12 años, o sea, es como, vas cocinando con la gente, no sé, vas compartiendo, vas compartiendo, pero vas haciendo otra cosa también, que no sabría muy bien, se van abriendo confianza.
Isabel: Y justamente a propósito, me gustó mucho como lo planteaste inicialmente, o sea, había un interés tuyo por cómo una mujer se recupera de un naufragio, es muy potente esa imagen, y me parece muy interesante el tratamiento que el documental, y tú a través del documental, le vas haciendo a la violencia hacia la mujer, a esa posición particular, una mujer violentada, y es interesante porque lo conversábamos antes con la Clau, pareciera que es un tratamiento muy particular de esa posición, o sea, son mujeres que todo el rato se toman del canto para hacer algo distinto con esa posición, por ejemplo, uno la podría nombrar una posición de la víctima. Entonces, preguntarte qué tratamiento se fue haciendo de esa posición subjetiva, qué podrías decirnos de ese punto, que tú lo traes desde un inicio, es fundamental en el documental.
Ana: Bueno, o sea, la primera en que se ve ese emplazamiento distinto que toma no de víctima… lo que pasa es que ponerse en el lugar de la víctima, que es lo que uno hace habitualmente, o sea, la primera cosa en una situación de injusticia es que uno es víctima, lo que cuesta más es ver cuando uno genera en otro la situación de víctima, porque uno también tiene acciones… pero el círculo vicioso de la víctima es que tengo derecho a resentirme, y tengo derecho a vengarme, y es normal el rencor, es como que afirmó todo, el rencor, la venganza, el odio, y en realidad no te das cuenta que todo eso empieza a envenenarte tu propia vida. Y que además, en la situación de víctima, en realidad terminas no haciendo nada con tu vida, y además se te van jodiendo las relaciones con los otros, porque si siempre eres víctima, como que la gente al final se cansa, siempre estás hablando de lo mismo. Y el reconciliarse, ojo que reconciliarse no es el perdón, el reconciliarse con su propia vida, en realidad es volver a ese lugar y reconciliarse con uno, o sea, ¿por qué me pasó esto? Bueno, ok, me pasó, me pasó y algo tengo que hacer con esto para mi propia vida, porque no me voy a seguir envenenando 40 años, que no es el olvido… La reconciliación no es ni olvido ni perdón, y en esa situación es donde tú conectas con esa fuerza interna, porque es como que limpias una herida. Porque el negar un naufragio, el negar un accidente, en realidad para poder negarlo, la conciencia lo hace, lo hace automáticamente, pero para que quede negado eso, tiene que meterle mucha energía, porque tiene que ponerle una puerta, otra puerta, otra puerta, y queda finalmente la situación en un espacio oscuro, en una celda oscura, y se va alimentando de la oscuridad, entonces un dragón se empieza a convertir en un dragón de verdad, porque se alimenta de la oscuridad, y si le pones luz, vas achicando la cosa. De partida te vas dando cuenta que en realidad no te pasó a ti solamente, sino que le pasa a otras mujeres, entonces te lleva para afuera, te lleva a solidarizar con otros, psicológicamente tiene muchas ventajas, pero espiritualmente podríamos decir en realidad… porque no es hacer 5 años de psicoanálisis, ellas cantan un canto, la Mauricia en un momento dice, me pasan cosas y canto, y yo salgo del dolor con el canto, y es tal cual. No es que estén ni siquiera todo un día pensando en lo que van a cantar, sino que se conectan y cantan, es una sanación rápida, es como una sanación más espiritual la llamaría yo, no es tan de rollo psicológico.
Isabel: Claro, ahí te preguntaría, tiene algo de espiritual, pero tiene algo también de muy encarnado, porque es muy interesante, o a mí por lo menos me llamó la atención, cómo cada una de las cantoras tomaba su guitarra de una forma muy particular, recuerdo de hecho la primera mujer que la comentábamos antes con la Clau, que me emocionó mucho cuando hablaba de su traición, como tomaba la guitarra de una forma… la hacía suya de una forma muy particular y muy distinta a como lo hacía por ejemplo Mauricia, o sea cada una tenía una forma de encarnar la guitarra particular.
Ana: En las cantoras campesinas está la guitarra traspuesta, y en realidad la guitarra traspuesta tiene muchas afinaciones, y si tú te fijas, ellas no tocan los acordes, afinan y después tocan, porque la afinación la hacen en las cuerdas de lo que van a cantar, entonces hay muchas afinaciones y parte de las conversaciones entre cantoras es qué cuerda afinan, o sea si afinan en Do mayor… pero afinan, la Mauricia me lo enseñó una vez porque yo sé tocar guitarra pero se me olvidó, pero son varios sonidos y no es el del mi al mi digamos. Y entonces claro, según los aprendizajes que tuvieron con las cantoras tienen distintas formas de cantarlo, absolutamente, está bien esa observación, y eso es propio a las cantoras campesinas, las folcloristas ya se meten como más en los acordes, los arpegios, todo eso. Y constituye finalmente, en el caso de ellas, una estructura, la guitarra y el canto y el dolor, y ellas mismas como una estructura de un paquete digamos, entonces la guitarra tiene boca porque en realidad es mi boca.
Claudia: Y a propósito de eso y de lo que nos venías conversando, a mí me llama mucho la atención cómo el canto campesino para ellas no es un canto individual, es un canto que se comparte, de hecho con la Isa conversábamos de que ganas de haber tenido más registro en el documental del encuentro de cantoras que hubo, porque ellas lo dicen, esto es como el pan, el pan se cocina y se comparte, porque tomándome de tus palabras como esta sanación de estos dolores, para no quedar en la posición de la padeciente, siempre lo mismo, pegada en el dolor, no es sin compartir ese canto. También preguntarte ahí cómo fue ese encuentro entre cantoras, ya que tuvimos poquito registro ahí, y cómo ves tú esta noción de que no es la noción del artista individual, sino que más bien esto se hace en comunidad, las mujeres se juntan a cantar.
Ana: Sí, ellas ponen una gran diferencia entre la cantora campesina y la folclorista, porque una canta por el sentir, la otra canta por el lucir, y ahí yo creo que esa frase, como muchas de las frases que ellas tiran, lo dice todo. Acá es la gama del sentir que prima, y no estoy buscando aprobación del público… o sea, mira, hay cantoras campesinas que han ido, que están en talca, en un teatro, pero las invitan como cantoras campesinas, no es que sean puristas y van a decir, no, si me invitan, no sé, a Santiago a cantar en el Estadio Nacional, van a ir, pero no buscan el reconocimiento, el prestigio, la figura del artista, sino que se mantienen ahí. Por ejemplo, la Mauricia sigue siendo campesina. Es profesora rural, pero llega de la escuela y tiene una huerta y luego las gallinas y esto y lo otro. Y los sábados y domingos va a una mateada o a un encuentro, pero después tiene que alimentar a las gallinas y, o sea, siguen con una conexión muy cercana al campo. Y eso, bueno, yo creo que se experimenta en el documental como mucha autenticidad, mucha, es muy genuino. Son como mujeres genuinas. De ese punto de vista es fácil de acceso. O sea, no, en algunos casos tuvimos que asegurarnos y entendían bien que esto iba a ser un documental y que iba a ser público. Pero claro, la actitud contraria sería, ah, ¿es un documental? ¡Ya! Por favor, acá estoy! No, es como la misma Mauricia en realidad. Nunca se esperó que el documental circulara como está circulando y todas las entrevistas que le están haciendo. Entonces, nunca partimos así, no partimos desde ese lugar. Y quizás fue súper bueno justamente eso.
Y respecto a las mateadas y los encuentros, bueno, son entre cantores y cantoras. O sea, yo he ido a mixtos, no he visto… pero ellas tienen sus redes. O sea, ahora la tecnología aporta en que ellas tengan sus redes y se pueden acompañar, cosa que no pasaba hace 10 años. Lo que no impide que el machismo siga igual de violento. Y los encuentros en realidad son encuentros alegres. O sea, en el sentir no está solamente el dolor. Yo tomo eso como un sesgo del documental, pero en el sentir tú cantas, le cantas a lo humano, le cantas a la naturaleza, cantas los colores, todo lo que quieres. Entonces, estos encuentros son muy alegres. Se baila, se come rico, se ríen, hay mucho humor, mucha picardía. Y llega una y muestra su último canto y después llega el otro y hace una performance de un guitarreo fantástico y se aplauden mucho. Como que lo pasan súper bien.
Y otro tema que te quería decir es que ellas hacen comunidad, pero para ser cantora es la comunidad la que decide que tú eres cantora. Tú no decides, sino que la comunidad decide que eres cantora. Entonces, la Amalia lo dice en el documental, dice, mi comunidad me ha nombrado cantora por mi perseverancia, por la guitarra. Es la comunidad la que te reconoce, digamos.
Claudia: Sí, lo encuentro muy bonito eso, porque hay un lazo. Hay un lazo con la comunidad y es la comunidad la que te posiciona como cantora. O sea, una vez más está todo el tema de que esto no es individual, no es una carrera de artista, sino que más bien esto no es sin el lazo con el territorio.
Ana: Exactamente, es con el territorio.
Claudia: Es con el territorio. Oye, Ana, tengo una curiosidad, solo si quieres abrir eso. Me llama mucho la atención tu conexión con el sufrimiento y cómo se le hace un tratamiento para que eso sea algo vivo, algo que dé una fuerza renovada en la vida. Y me imagino que eso tiene que ver con tu historia, con tu marca biográfica, cómo te fuiste acercando a ese tema, cómo fuiste dilucidando, que por ahí iba tu investigación.
Ana: Mira, ahí también, muy sinceramente. Yo veía que ellas iban, o sea, no es que todas las cantoras tampoco, pero muchas les iban pasando cosas y iban haciendo una especie de sanación con el canto. De repente fue A más B igual C, y bueno, ellas sanan con esto. Yo estoy haciendo un documental que obviamente sabemos que toma 3, 4 años, y tengo ahí un tema pendiente, que lo tenía encasillado con 3 barras de protección. Y dije, bueno, quizás también es el momento de trabajarlo y abrirlo. Y hacer del documental también… limpiar todo eso que estaba pendiente. Que en realidad no es que estaba pendiente, yo lo descubrí en el momento de Las Tesis, cuando íbamos a las calles a hacer estos actos de Las Tesis, de repente, sin proponerme mucho, pero yo no me perdía actos, fui como a 5 actos de las tesis, y eran como catarsis. Y yo estaba como muy sorprendida de mí misma, como de la fuerza de estar saltando, gritando… este que hicieron durante la época del estallido. Y creo que fue a raíz de haberlo catarseado tanto, que en un momento me encuentro con el personaje que me hizo esto a los 17 años, y de repente como que me cayó la chaucha. Dije, pero yo frente a él siempre empiezo a tiritar, se me acerca y además me siento culpable. Y ahí se me coló una imagen que yo la había hecho desaparecer. Y que justamente es la que me culpabilizaba de que, pucha, ¿por qué cedí? ¿Por qué cedí? ¿Por qué? Y es que él había cerrado la puerta con llave. Y esa imagen yo la olvidé, o sea, mi conciencia la olvidó, la sacó. Entonces, sin ese hecho, en realidad, claro, yo cedí nomás. Y yo no podía entender lo que había hecho y por qué me había jodido la vida, digamos. Y entonces, al aparecer esa imagen, es como que la pieza del puzzle que te dice, pero, claro, o sea, ¿qué podía hacer yo? Uno quería salir vivo de esa situación, al precio que sea. Y eso es reconciliarse.
En realidad reconciliarse es como poner en la mesa todos los elementos. De repente la reconciliación es dura porque también te implica a ti mostrar algo tuyo que tienes negado, que no te gusta, y que también es importante ponerlo en la mesa y entenderlo en el contexto en que apareció. O sea, de repente también uno es parte del problema, ¿no? De repente no. Pero reconciliarse es poner todo sobre la mesa y como echarle luz a eso.
Isabel: Sí, interesante como lo planteas. Haberlo hecho desaparecer y luego, bueno, haberle dado un lugar que me parece… comparte algo, dialoga con el sueño que trae Doralisa.
Ana: Claro, claro. Entonces es como que la conciencia, a pesar de ti, la conciencia trata de arreglar algo, entonces viene el papá y le dice “tú hiciste esto, pero yo quiero reparar”. Y claro, eso… No, porque se te mete el condicionamiento de que en realidad si le perdonas al enemigo es como que en el fondo los 50 o los 40 años que luchaste contra él como que pierden sentido, ¿no? Se desvanece. O sea, es como algo… Uno se constituye también en esta pelea frente a la injusticia y si de repente en realidad te reconcilias, esa energía como que… Entonces, ¿qué hice esos 40 años? Porque liberas energía. O sea, en los hechos, reconciliarse te libera de energía. Y con esa energía puedes, bueno, decidir… O sea, en ese sentido te da sentido, porque esa energía bien canalizada te abre muchas puertas. En cambio, lo otro te deja condicionado, te cierra.
Isabel: De hecho, a propósito del hacer aparecer, conversábamos con la Clau la imagen de esta masa… del pan que justamente Doralisa pone, recubre de cenizas y luego saca de las cenizas y como con… Hay algo incluso como medio violento del raspar la ceniza sobre el pan, como con un cuchillo. O sea, es una imagen bien fuerte. A propósito, también lo pienso ahora, que interesante que eso es hacia el final del documental y tú hablas justamente de cómo se fue… No sabría qué palabra usar, pero cómo fue cambiando tu ojo cinematográfico y esa es una… Esa parte del documental, esa escena, la palabra que usaba la Clau antes era sutileza, como la sutileza de eso que está dicho ahí.
Ana: La rabia.
Isabel: La rabia, pero también la decisión de sacar de las cenizas algo. Algo que está muy distinto a lo que fue puesto. Es una masa amorfa y lo que sale, bueno, es un pan. Es muy preciosa esa escena.
Ana: De hecho, nos quedamos conversando harto con Doralisa fuera de cuadro para ablandarla, ¿no? Porque ella quedó muy marcada. Se ve cómo ese hecho le condicionó. Es como que toda su casa es reflejo de ese dolor.
Claudia: No, me quedo mucho con esta palabra que trae el documental y que traes tú la reconciliación. No tiene que ver ni con perdón ni olvido. Tiene que ver con cómo ir a encontrarse con ese sufrimiento y ver todas esas piezas que uno tiene sobre la mesa y cómo uno va armando algo desde ahí. Es una fuerza. Es muy poderoso eso. Y me parece, en mi opinión, y lo conversamos también con la Isa, que es un documental que me parece muy honesto. Ahora también nos transmites. Me dices, bueno, siéndote muy honesta, fui aprendiendo en el documental. Fue cambiando la forma de tomar la cámara, las técnicas y todo. Es muy honesto. Tan honesto que las mismas cantoras al momento también de hablar de estas reconciliaciones o de este tratamiento al dolor… Por ejemplo, la primera cantora que habla de esta doble traición de sus parejas, se le olvidan los acordes, parece. Y tiene que cantarlos sin guitarra.
Ana: Claro.
Claudia: O Doralisa que trae un sueño. Esto no es sin lo fallido, sin que aparezca algo que uno no se espera.
Isabel: El a pesar de una.
Claudia: Claro. Y siendo un aprendizaje. Tal como para ti fue el documental.
Ana: Lo que pasa es que ellas mismas actuaron así con nosotros. Por ejemplo, Amalia lo que cuenta de su marido no se lo había contado su familia. Porque el caballero era bien visto por su familia. Entonces ni siquiera le dejaron la posibilidad de expresarse de por qué ellas se separaban. Así que toda la familia se enteró en el cine de Curicó de lo que había pasado en realidad. Y la Doralisa a los 5 minutos nos estaba contando. O sea, llegamos, entramos a la casa, nos sentamos en torno al fogón y empezó. Como que lo tienen guardado desde mucho, mucho tiempo. Entonces también yo creo que el documental fue un poco una válvula de escape. Para, y te digo, le preguntamos, esto va a salir, va a ser público. ¿Estás seguro? Porque podemos… era súper respetuoso frente a ellas. No se trataba de volver a victimizarlas y generarles más líos, digamos. No, no, no. Sí lo tenían clarísimo. También ellas nos trataron así. Entonces, bueno.
Claudia: Bien, yo creo que vamos haciendo el cierre. No sé, Isa, si querés hacerlo tú.
Isabel: No, esta última parte honestamente me dejó muy emocionada. A propósito de esto, de lo que se enteran en el cine de Curicó. No sé si hay mucho más que decir frente a eso.
Ana: Es mujeres que sacan, que no tienen voz y que sacan voz a través del canto. Mujeres que no tienen voz, no tienen voz en su medio. Entonces, bueno, bienvenido a todo los que les pueda dar voz. Están súper empoderadas ahora, o sea, las he visto en foro. Están súper empoderadas.
Claudia: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Ana: Lo que quizás sería bueno recalcar es que todavía, MIRADOC, todavía va a estar en cines hasta finales de octubre y algunos días de noviembre. Entonces, para poder ver las sesiones, las proyecciones que hay, meterse en miradoc.cl y ahí se tienen todas las disponibilidades en los cines independientes.
Claudia: ¡Súper! Esto va a quedar publicado y transmitido para que la gente lo vaya a ver. Sobre todo para mí, que soy de ciudad, poder acceder a tu documental fue muy emocionante. Quedé muy emocionada.
Ana: Este viernes vamos a ser en los locales, en la sala del CCC. Que queda en la calle Raulí. Bueno, MIRADOC. Hay que mirar en MIRADOC. Vamos a hacer una especie de… O sea, se va a proyectar la película, va a estar la Mauricia, va a cantar, va a haber un vinito. Va a ser como una experiencia de canto compartido, digamos. Así que ese, si tienen posibilidad de potenciarlo, yo creo que uno va a una experiencia y luego va a ser la raja.
Claudia: ¡Súper! ¿Este viernes entonces?
Ana: Viernes a las 8. Viernes a las 8.
Claudia: Súper. Viernes a las 8, en la sala CCC. Súper. No, agradecerte inmensamente, Ana, por esta entrevista. Qué bueno que logramos coincidir y qué bueno que esto que nos esperaban del recibimiento del documental… Te decía poder compartir con nosotras estas experiencias y testimonios del documental, de cómo fue para ti también. Y qué bueno que el recibimiento que está teniendo el documental, que tú misma dices, como que no se lo esperaban. Así que qué bueno, y vamos a difundir a concho para que nos podamos encontrar. Obvio que sí.
Ana: Muchas gracias. Ustedes también se pasaron por las preguntas súper interesantes. Así que es mutuo. Estas cosas son mutuas. Si hubieran sido más formales, también hubiera salido más formal. Así que muchas gracias por este lado también. Gracias. Y gracias por difundirlo.
Isabel: Gracias, Ana. Te mandamos un abrazo gigante.