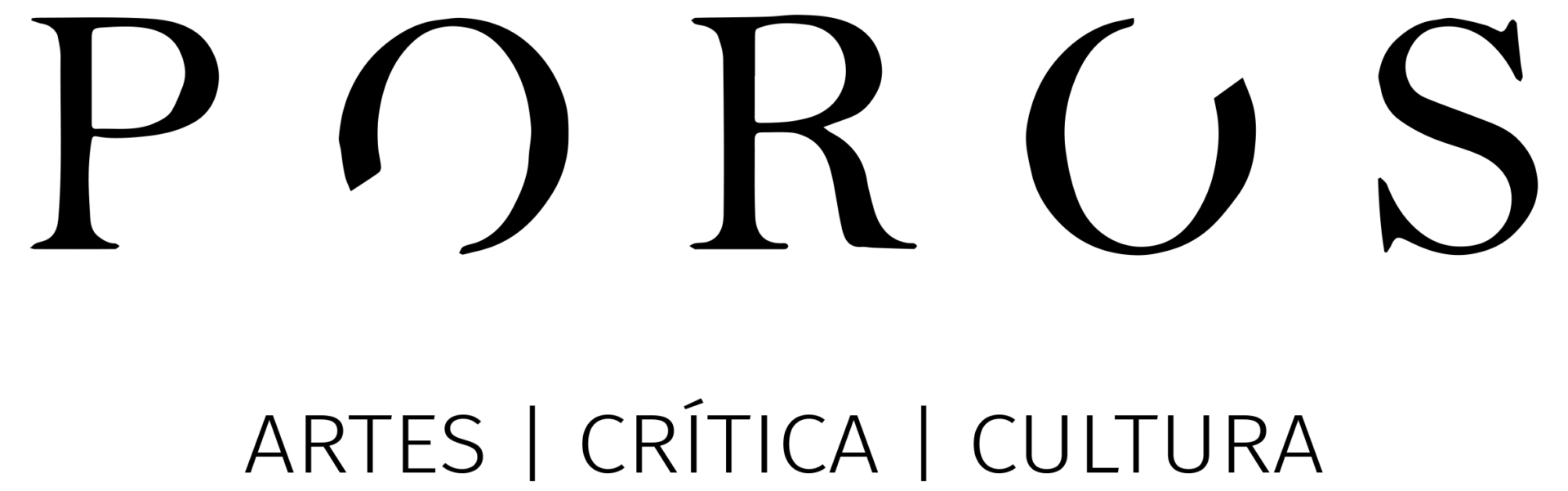For those about to rock, portada negra
PRIMERA PARTE
El calor en la sala de radiología, la voz lenta de la enfermera pidiéndome que me suba la camiseta, que me baje los pantalones, que me tumbe boca arriba sobre la placa helada. El contraste. Ella me acomoda la cabeza, los brazos a cada lado del cuerpo, con las palmas hacia afuera, como Jesucristo, no respires, susurra. Qué forma de hablar tan suave, tan delicada tiene. Contengo el aire y me quedo quieta, imaginando que estoy muerta, que estoy hecha de cristal mientras la luz atraviesa mi carne. Quisiera saber cómo es mi útero, porque mis huesos ya sé dónde están, pero cómo es mi útero, me pregunto, en qué punto del negro interior de mi abdomen se encuentra, para poder arrancarlo cuando me duele tanto que el dolor se extiende y lo contamina todo como fruta podrida, los riñones, la espalda, las caderas, mi aliento rancio, el sudor en mis axilas y la sangre seca que parece mierda en mis bragas de adolescente, de vieja, desteñidas por tantos lavados y el ácido del flujo vaginal.
Los resultados estarán para el mes que viene. Recojo el volante y salgo del ambulatorio. Plantada en la acera hasta que viene a recogerme, me fumo un cigarro. Una tensión dolorosa se instala en el lado izquierdo de mi cadera, el dolor de la rabia, que punza interiormente, incluso cuando estoy quieta. De pequeña, la profesora me pilló metiéndome la punta de un imperdible debajo de la uña y llamó a casa para decir que me autolesionaba.
Veo llegar al coche, lanzo la colilla y la aplano con la suela de mis botas. Sin mirarnos, cómo ha ido, por encima de la música, un rock altísimo, todo bien, tiro del cinturón y arranca. Con las manos al volante, los antebrazos tensos, los hombros atléticos, conduce con la vista clavada al frente, todavía sin mirarme. ¿Has fumado?, pregunta. Pero en el espejo del retrovisor, nuestras miradas se encuentran, sus ojos duros, mis ojeras permanentes por la genética y el tabaco, no, ¿por qué? Porque hueles a tabaco, dice. Desde aquella discusión sobre comunismo en la que terminé llorando —un calor insoportable, los faros delanteros alumbrando una desierta carretera de Calella— los viajes en coche son bastante incómodos. Miro por la ventana. Pues yo no huelo nada, respondo.
Aparcamos cerca del frontón de La Esperanza. Con las manos dentro de mi abrigo, le sigo por toda la feria, de cubeta en cubeta. Me da envidia su forma de mover los dedos con soltura y rapidez entre los discos. No sé por qué me ha traído hasta aquí, qué pinto en este sitio lleno de nostálgicos y dinosaurios.
Tengo frío, me vuelvo al coche, digo, y me quedo dormida en el asiento trasero, con el abrigo y la radio puesta.
En el camino de regreso nos pilla una tormenta. En un semáforo, saca uno de los vinilos de la bolsa y me lo tiende. Toma. Quiero hacer las paces contigo. Lo saco de la funda, una especie de papel de arroz fino igual que el ala de una polilla. Lo agarro con cuidado, por los bordes, siempre por los bordes. Es la banda sonora de la película Los gritos del silencio, del régimen de los Jemeres Rojos en Camboya, espero que te guste. El cielo oscuro se incendia. Sonrío. Gracias. El semáforo se pone en verde. Afuera caen las gotas ágiles y fuertes como notas de órgano. Limpio el cristal empañado con el borde de la manga con movimientos circulares. Cuando se limpia un vinilo siempre hay que hacerlo con movimientos circulares, en el sentido de los surcos, siempre.
SEGUNDA PARTE
La doctora dice que todo está bien, que no hay nada malo en mis huesos, entonces por qué me sigue doliendo la cadera por las noches, cuando me recuesto sobre el lado izquierdo, hay algo que está mal, que está mal en mí, estoy mal hecha, me hicisteis mal, le digo, por eso ahora me duele al caminar. Él se ofrece a llevarme en coche a los sitios.
Una noche, después de ir al cine, en lugar de regresar a casa damos una vuelta por la autopista, conduce en línea recta cerca de dos horas hasta Gallur, quizás, no lo sé, no recuerdo. Una vez hicimos un viaje en coche hasta Torrevieja del mismo modo, yo en el asiento trasero, él con la hoja de ruta escrita a boli en un papel arrugado. Íbamos escuchando Down Under de Men At Work y tuvimos que parar porque mi estómago se empezaba a mover bruscamente. Al final vomité en una cuneta hasta quedarme hueca, pálida y con los ojos rojos como si hubiese fumado hierba; pero qué era un viaje sin todo eso.
A veces, el rock que ponía con esos bajos esquizofrénicos que atraían y repelían al mismo tiempo me provocaba unos terribles dolores de cabeza; discutimos mucho, por quién elegía la música, por qué versión de una canción era mejor, hasta que terminábamos a gritos, yo saliendo del coche casi por los aires, corriendo, mi cazadora llenándose de viento frío en medio de la autopista, no señor, su brutalidad no iba a funcionar conmigo. Pero su voz estentórea retumbaba por encima de los otros coches que pasaban frenéticos, ¡vuelve aquí!, gritaba mi nombre, ¡vuelve aquí ahora mismo!, así que yo daba media vuelta y regresaba. Rodeaba mi hombro y me estrecha contra sí, abatido; arrepentida, me encogía entre su brazo de giradiscos… Sabes que esa chaqueta no es para salir con este tiempo, me decía. Los cedés desperdigados por el salpicadero. Comprender la música significa ser comprendido.
Hacemos una pausa en un club nocturno para cenar. Pide hamburguesas con patatas fritas y cubatas para los dos, entonces sé que confía en mí, me ve como su amiga, brindamos con camaradería mientras una mujer canta sobre el escenario. Podría enamorarme. Si quisiera. Y quiero. Porque en estos momentos me siento feliz. Nos emborrachamos rápido, eso es lo que tenemos en común: que los dos somos antisociales y nos gustan los postres después de comer y los viajes largos en coche porque cuanto más largo es el viaje, más tiempo tenemos para escuchar música; y nos gusta escuchar música, por supuesto, no sé si de la misma manera pero nos encanta, la sentimos física y corporalmente como un castigo, la pérdida constante de un ser querido, escuchar una canción preciosa es como ver morir a alguien una y otra vez, algo te saca de raíz durante unos segundos y luego te lo devuelve, pero ya se ha invertido el orden de las cosas, algo ha cambiado, él ya no es el mismo y yo tampoco.
Me pregunto qué ha pasado, qué ha podido pasar de lo que yo no me haya dado cuenta para este tajo peligroso e importante entre los dos. Me pregunto, también, si él se ha percatado de este elefante invisible, de este viento que sopla alrededor, de esta pena, en suspensión, en las tapias del convento, como desde aquel día ya nada es lo mismo. Pero así son las cosas. Hay temas sobre los que no se puede hablar.
Pedimos otra ronda. Y otra más. Reímos, brindamos, todo está distorsionado igual que la primera vez que probé el alcohol, con diez años: tenía tanto dolor de muelas que me sirvió un vaso de whisky para hacer gárgaras y así acabé. Ahora, tal es la negrura en mi cabeza que lo percibo todo como raro y frente al sordo y amenazante —miedo a hacer el ridículo, o el viejo que observa y aguarda cautelosamente desde la barra— desmoronamiento que siempre sigue al beber, tengo que ir al baño. Aunque no vomito; sólo me quedo un rato con las manos apoyadas en el lavamanos, haciendo las torpes respiraciones que la psicóloga de la Seguridad Social me enseñó.
Entonces una mujer sale del cubículo, la que antes estaba cantando sobre el escenario. Se pone a mi lado, se enjuaga las manos y me sonríe a través del espejo, los labios rojos, brutales, la sombra de ojos ahumada como una fábrica lejana. Hola, guapa, dice con voz cantarina, ¿te encuentras bien? Sí, es sólo que… me recuesto contra la pared, estoy un poco mareada. Ya, hace mucho calor. La parte descubierta de su espalda es blanca, de suma dureza, casi traslúcida, que bajo la luz del baño produce chispas como el cuarzo al ser golpeado. Me recuerda a muchas cosas. El latigazo cervical y las botas de cuero de Venus in furs, las botas de piel de caimán interestelar de Arabella, la mano de cuero que se apoya sutilmente sobre la cadera blanca, como en la portada del álbum Is This It, y la escotadura de su vestido rojo igual que dos irreales y reptantes flores. Yo no me veo a mí misma de esa manera. Alguien provocadora y deseante. No me imagino a nadie mirándome con deseo.
En el coche le tengo miedo, de que al ir borracho se estampe y muramos los dos en un terrible accidente. Me imagino nuestro Audi circunvalando, derribando el guardarraíl, cayendo cuesta abajo, calcinado, arrasado, mientras al otro lado los coches siguen pasando como pequeños cohetes. Pienso en los agentes encontrándonos boca abajo, ensangrentados, igual que Mussolini y su amante colgado de una viga con ganchos carniceros. El ambiente inalterado, el silencio, salvo porque en aquel momento estuviese sonando algo en la radio, imaginaos, qué situación.
Pronto noto el cuello de mi jersey ejerciendo presión, el pinchazo en la cadera, el movimiento violento del estómago. Para, digo. Para el coche. Él pega un frenazo en medio de la autopista, salgo corriendo por la empinada cuesta, campo abierto abro la boca en forma de arcada y de mi boca surgen hiedras y rosas, sangre y leche, toso y escupo trozos enteros de brotes espinosos, fuertemente aferrado a mi interior me va desgarrando las entrañas a medida que tiro, y tiro, y tiro, del vástago infinito.
Una vez soñé que un soldado me disparaba en el estómago. Me desperté vomitando en la cama.
TERCERA PARTE
De camino a Alicante los campos amarillean, vemos camiones cargados de tanques. Los que van a morir te saludan, comenta él, solemne como un gladiador romano. No es gracioso, digo desde la parte trasera. No, claro que no lo es, ¿sabes que la primera edición española de For those about to rock, en un error de impresión, salió con los colores invertidos? La edición original tiene el fondo dorado y el tanque negro, pero otras, muy pocas, tienen el fondo negro y el tanque dorado, y esas son las buenas.
Cuando nos quedamos atrapados en medio de un atasco, reclina su asiento y me mira. Oye, ¿por qué no te sientas adelante? Igual así te mareas menos. Bueno, vale. Me desato el cinturón, abro la puerta, salgo, cierro la puerta, rodeo el coche, abro la otra puerta, entro, me siento, la cierro. Me saco las Martens y recojo las rodillas contra mi pecho.
Pon música, le pido.
Entre los cedés, escoge uno al azar, discos y más discos, discos que nunca habrá tiempo que escuchar y, aún así, guarda con gran entusiasmo. La posesión es nuestra leche materna. Poseer y conservar. Contener recuerdos y música y visiones en el esófago para luego regurgitarlas y recrearnos en lo de siempre, una y otra y otra vez, tantos libros y películas en el mundo y siempre volviendo a lo mismo, tantas personas en el mundo y siempre regresando a una sola.
Pasan las horas. pasan los días, pasan las horas del día, pasan las canciones. El orden en el que van las canciones en un disco es tan importante como las propias canciones, tanto como el reconfortante silencio que se produce entre la cara A y la cara B, tanto como el crujido de la aguja.
El agua se ha recalentado dentro de la botella de plástico. Con los muslos pegajosos contra el cuero del asiento, casi me parece que es verano. Recuerdo la primera vez que escuché aquella canción, Summertime, la versión de Joplin, después la de Sam Cooke, ahora la de Mahalia Jackson, retornando eternamente a la letra y la melodía, decirle que me encantaba aquella melodía y que la pusiera en el coche y, como un brillo de sol o arrullo que duerme a niño o paloma, me apaciguara. Yo feliz, tranquila, con él manejando al lado. Su antebrazo está tatuado de colores, dos calaveras mexicanas y una gitana. Tengo diez años. Él conduce con la vista al frente, pisando pedales, leyendo reglas y señales mientras lo observo somnolienta.
Al llegar a nuestro destino, se da la vuelta y, con cuidado, me toca la rodilla. Con la voz más sincera, con la frase más simple, me espabila. Ya hemos llegado. El sol entra por la ventana y me da de lleno en la cara.
De este modo se acaba el viaje. De este modo me gusta que se acabe.
Por Leire Pérez