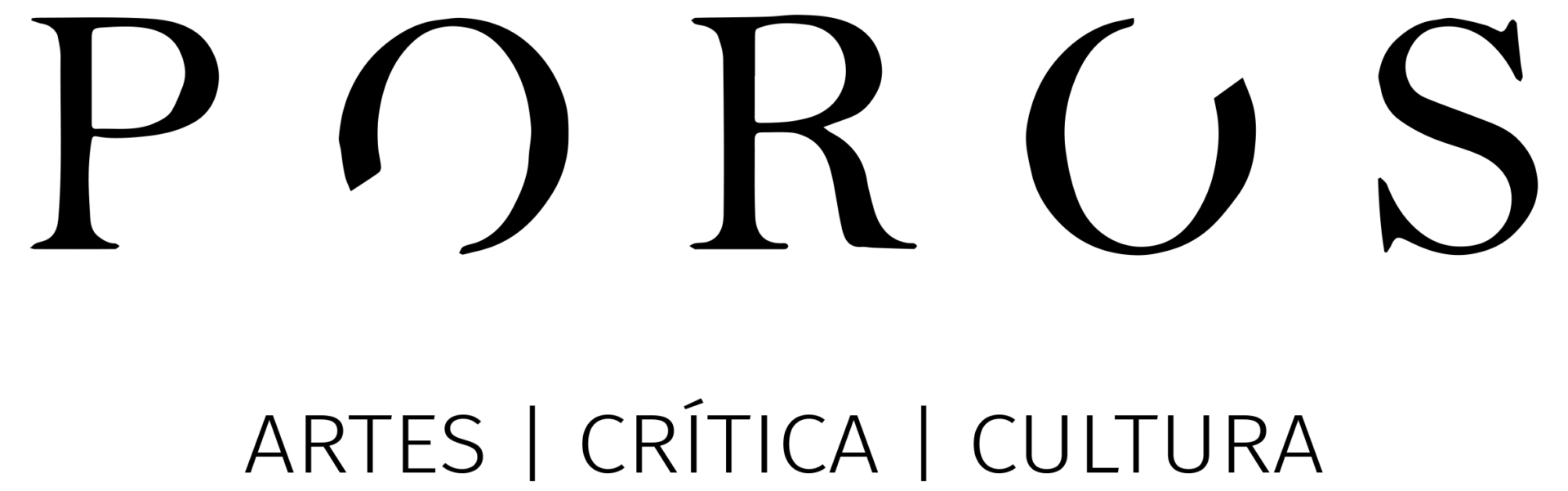Dossier: Velos, Secretos y Misterios | Revista N°3
Dialéctica del velo desde la idea de camino
La búsqueda personal (llámese búsqueda de conocimiento, de sentido, de vocación, de virtud, de comprensión, de felicidad), no se trata sencillamente de desvelar aquello que permanece oculto (la otredad, el misterio, lo infinito, el vacío, lo trascendente, la luz, la verdad). Ese acto de aproximarse y remover el velo que separa la escena de nuestro mundo cotidiano respecto a lo real, es un acto que, paradójicamente, perpetúa el estado de angustia. Si de un día para otro atravesamos las murallas que rodean nuestra ciudad, para adentrarnos en la niebla de lo desconocido, de manera inevitable nos terminaremos perdiendo. Sin un camino adecuado, una ruta que nos ancle a la tierra (nuestra tierra, la tierra para cada uno), solo nos queda la sensación de vértigo frente a la experiencia del vacío detrás del velo.
Podemos pensar esto también desde un ámbito colectivo, donde vivimos un período de constantes crisis (políticas, climáticas, económicas, sociales, valóricas), que se presentan como manifestaciones de lo que en realidad viene siendo una crisis del modelo civilizatorio predominante en la actualidad. Tal como señala Josef Estermann, esta crisis civilizatoria tiene que ver con la gran falacia que fundamenta la (pos)modernidad occidental: la noción de que la expansión humana no tiene límites. La idea de expansión, de búsqueda perpetua por desocultar aquello que está detrás de los límites de lo conocido, se corresponde con este mismo impulso por desvelar. Pero no es solo un impulso de expansión: es, además, una domesticación de la otredad, su negación e instrumentalización asociada. El europeo que llega a tierras desconocidas, con poblaciones y culturas diferentes a la suya, ve en ese otro un ser dispuesto a ser transformado y utilizado para el beneficio propio. Porque desde este modelo civilizatorio, la domesticación (del latín domus, “hogar”) implica hacer conocido lo desconocido, tomar control de lo indómito (agrios), neutralizándolo y colocándole un nuevo velo de manera forzada. La deforestación, el monocultivo, la destrucción de montañas, la evangelización, el esclavismo en todas sus formas, el patriarcado, la racionalidad ilustrada, el fascismo, la acumulación de capital: desvelar a la naturaleza (vegetal, animal, paisajística), así como al otro humano (a la mujer, al indígena americano, al africano o asiático, o al extranjero en general), es equivalente a negar su valor en tanto otredad, para así objetivarlo, racionalizarlo y hacerlo parte del hogar. Este paradigma de relación con lo desconocido es precisamente una de las causas de las crisis actuales, la “angustia colectiva”, si así se quiere.
Entonces, ¿de qué otro modo es posible vincularse con aquello que está detrás del velo? Aquí, nuevamente aparece la noción de camino como método para orientar esta relación. Y en tanto método, el camino tiene su manifestación en la técnica, un saber-hacer que requiere un trabajo paulatino. La técnica, digámoslo así, sería la estructura que media entre lo conocido y lo desconocido; está vinculada con la acción, la manera de hacer algo, que involucra una cierta transformación tanto del hacedor como de lo que se hace. Tal como dice la famosa frase de Antonio Machado, “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”, esta noción implica un movimiento en el que el individuo se representa a sí mismo como un ser errante, pero anclado a su vez a un camino. El camino no está hecho de antemano, sino que él mismo es el camino, y hace el camino mediante la técnica. De este modo, cuando atravesamos los muros de nuestra ciudad, iríamos poco a poco armando camino en nuestras exploraciones, para así no perdernos en la niebla del exterior. No se trata de eliminar ni de negar la niebla que rodea al camino, sino de ir generando un anclaje, el cual permita conectar la ciudad con nuestro recorrido en el exterior.
De este modo, el camino opera bajo una dialéctica de salir y volver, desvelar y velar poco a poco. Así, se evita perpetuar el deseo insaciable de dominación, a la vez que la sensación de vértigo ante lo desconocido. Desvelar, en tanto atravesar la frontera para explorar lo real; velar, en tanto regresar a la escena de la realidad para evitar perderse. Porque permanecer en la ciudad conlleva inevitablemente un ensimismamiento en el Yo, lo conocido, la identidad, el propio deseo insaciable; y escapar de la ciudad de una sola vez, nos conduce en cambio al vértigo, la falta de anclaje a la realidad y, junto a ello, la falta de un lenguaje. En cualquiera de los dos casos, no se produce un vínculo auténtico con el otro, recayendo de este modo en la soledad, la crisis y la angustia; de ahí que la noción de camino, en tanto técnica que opera bajo la lógica de desvelar-velar, supone un punto de transición o mediación entre ambos extremos, permitiendo el desarrollo de una comunicación y de una búsqueda personal.
Es precisamente esta comunicación o puesta en relación, aquello que fundamenta ciertas concepciones de mundo originarias del territorio americano, tal como se piensa desde la filosofía andina. Aquí, volviendo con Estermann, se trata de una visión de mundo no centrada en la sustancialidad de los entes (que es lo que ha propuesto el pensamiento Occidental), sino que se basa en la relacionalidad, tomándola como dato irreductible de la estructura cósmica. La sustancia del ser entonces, la identidad, sería tomada sencillamente como un derivado de la relacionalidad. Dicho de otro modo: las cosas del mundo no son solas; solo son en la medida que están en relación con otra cosa. Y todo ser que se relaciona está intrínsecamente vivo, es partícipe de la vida del universo, forma parte de la red de relaciones que constituye el mundo. Mi punto de partida ahora no es la ciudad, sino el conjunto de caminos que voy construyendo en mi vida, y que conectan diferentes ciudades o hitos en mi mapa psico-social. No hay un “mundo exógeno” al cual tenga que evitar, ni mucho menos conquistar ni domesticar; el mundo en sí es misterioso, y por tanto nos exige de su atención y cuidado, pues las relaciones que establezco con los caminos pueden ser beneficiosas o perjudiciales.
Ese cuidado, propio del camino andino, es lo que se denomina en este marco bajo la noción de crianza (uywaña en aymara). Tal como señala Verónica Lema, la crianza andina subvierte la idea de domesticación instalada en Occidente, en especial porque no implica un impulso uniformador ni controlador de lo real, sino que se orienta hacia la reciprocidad y multiplicidad en las relaciones, caracterizadas por la protección, el amor y la obediencia. Y no se restringe únicamente a las relaciones entre humanos y animales, sino que también con plantas, entre humanos, y con el universo en general. En ese sentido, al pensar la crianza como camino de desvelar-velar, estamos hablando de un proceso dialógico, donde me vinculo con el otro, aprendo de él y soy cuidado por él, al mismo tiempo que yo le retribuyo en la misma medida eso que recibí. El desvelar se da como apertura y cercanía, y el velar como distancia y negociación. Se trata de un método para generar reciprocidades con el otro, cargándolo de agencialidad, para así transformarme a la vez que se transforma ese otro por medio del vínculo. El énfasis estaría, tal como sugiere la noción de crianza, en el cuidado y protección, el trabajo atento, paulatino, afectuoso, pero que también está acompañado de cierta formalidad o método en el proceso. Se trata, como se dice, de “crecer” al otro, hacerlo crecer a la vez que yo me dejo crecer por él.
Del mismo modo, con el saber-hacer de la técnica ocurriría aquí algo similar: tanto en el cuidado de animales o en el cultivo de plantas, como en la creación de objetos artesanales, habría un método o ruta que orienta el transcurso de la acción vinculante. Cuando se procesa lana y se teje con ella, no habría un sujeto que interviene un objeto inerte y dispuesto, sino que se desarrollaría una mutua transformación en esa acción. Así, existen técnicas o tradiciones determinadas de tejer que me permiten adentrarme en un camino, en donde no tomo la lana como algo que controlo a mi voluntad, sino que establezco por medio de la técnica una relación con ella. Me transformo en ese hacer, me conecto con el movimiento de las manos, con la sensación, la textura del material, sus propiedades y su maleabilidad. En ese gesto repetitivo voy aprehendiendo la técnica y encauzando mi energía, renovando mi presencia en el mundo. Descubro además la red de relaciones que implica la existencia de la lana, los animales que la trajeron, las plantas que alimentaron a estos animales, los humanos que procesaron y trajeron esa lana hasta aquí, el cielo y las montañas que protegen a todos esos seres en su transformación. Comprender esto es fundamental para entender el camino de la crianza andina.
Así, en el saber-hacer está el fundamento para la noción de camino, ya que permite generar un anclaje para poder desvelar lo propio sin caer en el extravío. Este anclaje corresponde a un marco de transición, un espacio para vincularse con lo otro en una mutua transformación y renovación, rica en potencialidades y afectividad. Pero ese otro con el que me vinculo no solo es un cuerpo diferente, sino que también es mi propio cuerpo y mi propio deseo auténtico. Cuando estoy en un camino, la técnica implica desvelar la frontera del Yo para adentrarme poco a poco en el cuerpo “desyoizado”, es decir, en la atención en la sensación, la acción encarnada. Es en el movimiento de las manos, de la mirada, el modo de sentarme o de caminar, en donde manifiesto este deseo desvelado, permitiendo una salida temporal del lenguaje, pero manteniéndome anclado en la técnica. Y cuando regreso al lenguaje, vuelvo a velar, entrando nuevamente a la escena de la realidad. La crianza se caracteriza por respetar los tiempos de transformación, desarrollándose paulatinamente, con cariño y cuidado, sin expectativas fijas.
Una manera de comprender mejor esta noción de “cuerpo desyoizado”, orientado hacia el deseo auténtico, libre de expectativas, es a través de la concepción budista de la idea de camino. Tal como señala Agustín Pániker, el concepto sánscrito de Dharma es un aspecto central para la mayoría de las corrientes budistas, y refiere tanto al orden y flujo armónico del cosmos, como a la noción de camino, vía o práctica en el ámbito budista. Se trata, al fin y al cabo, de un acoplamiento o sintonía entre el macrocosmos (aquello que está fuera o sobre el individuo) y el microcosmos (la estructuración inter-individual) a través de la técnica. Al igual que la filosofía andina, el budismo comprende el universo como una red de relaciones o interconexiones, de modo que aquí el camino consistiría en superar el apego, es decir, en reconocer que la realidad tal como la entendemos en el día a día, es una realidad ilusoria. Pero ilusoria no quiere decir inexistente, sino que carece de sustancialidad, ya que es relativa. Aquella ciudad en la que creemos que vivimos, sus murallas, y aquello que vemos como una niebla que rodea la ciudad, existen de manera dependiente, están sujetos a ciertas condiciones relativas y, por tanto, son efímeros, carentes de sustancia independiente. Si nos apegamos a las ideas, paradigmas, identidades o doctrinas, nos estamos desvinculando de lo real, pues lo real es transitorio e interdependiente. Y esta desvinculación de lo real es precisamente el gran problema que plantea el budismo: el sufrimiento (duhkha en sánscrito). El sufrimiento es esa sensación de carencia, angustia o insatisfacción que nos produce el apego. Pues el apego tiende a fijar la realidad, mientras que por otra parte lo real está siempre en constante movimiento. ¿Cómo soltar, entonces, el apego, que es origen del sufrimiento? ¿Cómo desapegarse de las ideas estáticas y absolutas de la realidad, que difieren del flujo continuo e interconectado de lo real?
Aquí es donde entra de lleno la noción de camino, Dharma, como se había mencionado, o lo que en chino se traduce como dào 道. Un antiguo poema de la escuela zen, llamado “La doma del buey” de Kakuan (1100 – 1200 d. C.), nos sugiere de manera clara el método budista para entender el camino, junto con su relación con la técnica. El poema comienza con una situación de desorientación, alguien que busca a un buey perdido en el bosque. Esta imagen representa un estado de angustia o sufrimiento, dado por el apego a los fenómenos de la realidad, pero que permanece en una búsqueda, desvelando esa realidad. Posteriormente, logra dar cuenta de las huellas del buey, y después se encuentra con su cola. Esto nos muestra el reconocimiento de un rastro, un camino, pero que todavía no llega a comprenderse, hasta que luego se halla de frente con el animal y lo atrapa tras una implacable lucha. Esta captura requirió de una férrea voluntad y determinación, para así adentrarse en el camino de la doma del buey. Se utiliza un látigo y una soga, evitando a toda costa que se escape, hasta que el gran animal poco a poco se va volviendo dócil y obediente. Esto nos muestra la perseverancia y dureza que requiere el aprehender una técnica, introducirse al camino, luchando contra los hábitos aflictivos que nos puedan desviar de esta ruta. La disciplina, repetición y fuerza de voluntad son fundamentales en esta etapa. Pero esto no se queda así: después el domador regresa a su hogar montado sobre el buey mientras toca música con una flauta. Sereno y en reposo, deja el látigo y la soga. Ese retorno al hogar nos muestra un movimiento inverso al del comienzo, en el cual ya no se busca desvelar lo real sino que, aprehendida la técnica, se vuelve a velar lo real, pero habiendo recorrido un largo camino. Ese alguien ya no es el mismo que en el comienzo: la técnica está encarnada en sí mismo, por lo que puede permitirse soltar el látigo y la soga, actuando espontáneamente; y al permanecer en un estado de serenidad, ha logrado soltar también el apego a sus miedos y deseos.
El poema, sin embargo, no se limita solamente a esa dialéctica de desvelar-velar, o mejor dicho no acaba con el retorno a uno mismo luego de haber aprehendido y soltado la técnica. Hay posteriormente una experiencia de unidad con el buey, el látigo y la soga: es la experiencia del vacío, a partir de la cual se comprende la insustancialidad de la realidad, percibiéndola en la belleza de su despliegue espontáneo. El hogar auténtico pasa a ser ese flujo de lo real, sin intentar retenerlo ni identificarse con él, actuando sin esfuerzo ni tensión. El cuerpo, ya con la técnica dominada y soltada, se siente auténticamente desyoizado, sin negar la realidad ni el yo, pero libre de sus ataduras e identidades. Algo así solo lo puede lograr un maestro, aquel que ya ha recorrido un largo camino. Finalmente, regresa a la comunidad, vinculándose con los demás seres de manera desapegada, contemplando sus constantes nacimientos y muertes. Se sueltan las ciudades, bosques, murallas y caminos: sencillamente se fluye en la realidad comprendiendo que todo es efímero e interdependiente, carente de sustancialidad. Se goza serenamente y se actúa de manera atenta y espontánea, sin esfuerzo, en un estado de unidad con el propio cuerpo, vinculándose de manera armoniosa con el colectivo.
En suma, la técnica es un aspecto fundamental para todo camino, proporciona un saber-hacer que genera cierto anclaje, gracias a su lógica de desvelar y velar. Este modo de operar nos permite paulatinamente ir desapegándonos de la escena de la realidad, aunque sin negarla, es decir, nos abre un espacio de transición para poder movilizarnos más allá del velo de la realidad, pero evitando extraviarnos en lo real. Esto ocurre gracias a que la técnica, en la medida que se repite, se va aprehendiendo en el cuerpo, encarnándose a través de la acción. No se trata de una repetición automática, sino de una constante reactualización de nuestra existencia, gracias al trabajo de atención en la sensación. La técnica, permite generar una suspensión o desborde del lenguaje, manteniéndonos anclados en el cuerpo hacedor.
La noción de camino no solo es un concepto epistemológico (en el sentido que es la aprehensión de un saber-hacer de la técnica), sino también ontológico. Tanto la filosofía andina como el marco budista coinciden en que la existencia no se fundamenta no en las identidades o sustancias, sino en las relaciones e interconexiones. Junto a esto, lo real está siempre en movimiento, fluye al igual que las estaciones del año, en ciclos constantes de nacimiento y muerte de los seres. En este contexto, el camino de la crianza andina enfatiza en el cuidado y el afecto, que se desarrolla en el vínculo con los animales, plantas, humanos, paisaje, y en la creación de objetos técnicos. En el cuidado se le da agencia al otro, atendiéndolo, negociando con él, conociéndolo y guiándolo; se genera una relación mutua, de dar y recibir, en donde ambas partes se transforman en ese proceso. Por otra parte, el camino del Dharma budista comienza en una búsqueda personal, en la cual se requiere una fuerte disciplina y perseverancia para adaptar el cuerpo a la técnica. Sin embargo, una vez aprehendida esa técnica, ésta se suelta, para así desenvolverse de manera espontánea, en armonía con el movimiento de lo real. La vinculación con los otros seres parece venir después, cuando ya ha habido una iniciación en el camino.
Ambas visiones, la andina y la budista, nos presentan dos modos de entender el camino, en donde comparten el propósito de armonizar la propia interioridad (el propio cuerpo y deseo) con la exterioridad. No se trata de suprimir ni negar el deseo, así como tampoco se busca únicamente desvelar la realidad, sino de encontrar el propio deseo auténtico, uno que emerge a partir de lo que se ha denominado como “cuerpo desyoizado”. El camino, en tanto saber-hacer que opera mediante el desvelar-velar, produce un espacio de desapego al Yo, comprendiendo la centralidad de las relaciones, tanto con los otros como con uno mismo. Así como en el tejido se va desenrollando el ovillo para crear una trama nueva, del mismo modo en el camino se van desatando poco a poco los nudos de identidades que impiden comprender este deseo auténtico, permitiéndonos así fluir entre la escena de la realidad y lo real sin perdernos, mostrando nuestra belleza intrínseca en el actuar espontáneo, vinculado con el mundo.
Desvelar y velar lo real en la realidad debe comprenderse como un proceso, en el cual si bien puede enfatizarse más el cuidado o la disciplina, siempre es un trabajo paulatino, en correspondencia a nuestras posibilidades. A diferencia de lo que se ha transmitido desde el modelo civilizatorio (pos)moderno, en donde no solo se parte de una visión de mundo basada en entidades separadas, sino que además habría una tendencia a la domesticación del otro, bajo la noción de camino se comprende la realidad como una red de vínculos, en la cual se le propicia al otro un espacio y agencia para entrar en relación con él. Sin ese espacio, ese reconocimiento del otro, no es posible establecer ningún vínculo auténtico, sino un aislamiento que inevitablemente conlleva a la angustia, ya sea a nivel individual o colectivo. La obsesión por desvelar y destruir la realidad es una solución sumamente violenta, que no genera apertura ni vínculo alguno, sino desorientación y vértigo ante la pérdida de todo anclaje a la realidad. En el otro extremo, el acto de velar forzadamente al otro implica su silenciamiento y domesticación, impidiendo igualmente la construcción de algún tipo de vínculo. De ahí la importancia de la noción de camino, vinculada a la dialéctica del velo, poco a poco, paso por paso, atendiendo lo que ocurre con cada movimiento.
Por Andrés Tapia Domínguez